
Escrito por Rodrigo Quintero Bencomo
diciembre 14, 2020

Jerarquía significa superioridad o gradación, también predominio, y es innegable que constituye las bases de cualquier realidad imaginable.
La jerarquía nace junto con la obediencia, y se sirve de ella. Obediencia es acatamiento y sujeción, normalmente sin posibilidad de objeción. Separar jerarquía de obediencia significa prescindir de ambas.
La primigenia y fundamental enseñanza familiar es la obediencia. Los padres son las primeras figuras consolidadas de poder, a quienes, por tanto, debe obedecérseles. La familia es la primera estructura jerárquica a través de la cual se construye la obediencia en el ser humano, disponiendo de los correctivos necesarios (y también de los que no son necesarios).
Es así como, desde una corta edad, se imprime en la conciencia humana la jerarquía y obediencia, por las buenas y por las malas.
Ambas se arraigan en la psique en distintos niveles, y no se circunscriben al círculo familiar: en el ámbito laboral, la directriz del jefe debe ser cumplida; en las fuerzas armadas, la orden del comandante es un directo ejecútese; en la política y la religión, la palabra y el designio del líder o del clérigo son ley sagrada; en las leyes, el desvío del imperativo jurídico apareja un castigo para el transgresor.
Así, jerarquía y obediencia, además de ser inseparables, son los primeros valores de aprendizaje humano; ello obedece a que, se insiste, toda realidad imaginable se basa en ambos valores.
Ahora bien, el grave problema que radica en la jerarquía y obediencia, es que, en la medida en que ambas evolucionan y son capaces de proyectarse en cualquier realidad, tienden a cegar al individuo: quien obedece ciegamente no se preocupa por cuestionar la orden que ha de cumplir, pues aquella proviene de una autoridad jerárquica que merece obediencia.
Jerarquía y obediencia, son, así, cómplices que dominan la personalidad.
El dominio de ambas progresa, y se robustece con sanciones para el desobediente o sedicente: el empleado que desobedezca al jefe será despedido o trasladado; al soldado que incumpla la orden del comandante se le castiga con degradación o con la baja deshonrosa; quien desoiga el designio del líder político o del guía eclesiástico merece censura; aquel que incumpla una norma jurídica, debe ser castigado.
Como toda forma de dominio, jerarquía y obediencia se sirven del castigo para consolidarse; de allí que, si la persona se rehúsa a cumplir por voluntad propia, las sanciones corregirán la conducta del rebelde, le someterán por la fuerza, hasta que el individuo se rinda, cumpla por voluntad y se acostumbre a cumplir.
Es así como el dominio de la jerarquía y de la obediencia que se afianza sobre el individuo y lo ciega, suprime, en consecuencia, su conciencia. El individuo obedecerá y cumplirá, sin objeción, por obedecer y por cumplir. Abandona sus emociones y sentimientos.
Entonces, jerarquía y obediencia evolucionan a ser adláteres que, más que dominar al individuo, le oprimen y avasallan, convirtiéndolos en autómatas funcionales, sin sentimientos, que obedecen sin protestar.
Otro gravísimo problema: jerarquía y obediencia se conjugan al servicio de intereses.
Quien se adueña de una situación jerárquica, por efecto de la cual se le adeuda obediencia, posee en sus manos un poder difícilmente regulable: ¿cómo pueden regularse eficazmente la jerarquía y la obediencia, si quien obedece al jerarca no protesta ni se opone, sino que le obedece? El autómata solo obedece órdenes de su señor, no le cuestiona ni mucho menos pretende regular su imperium.
Cada vez más adquiere mayor fuerza la analogía del “autómata”: el individuo se vuelve una estatua animada y manipulada. Imita los movimientos humanos, pero se le arrebató su humanidad. Solamente obedece. No razona. No se opone.
A este punto, puede el lector derivar sus propias conclusiones sobre las consecuencias de un sistema tan infalible, acaso perpetuo. Leer la historia de Europa del siglo pasado, a partir de 1922, le ilustrará con mejor letra.
Eventualmente, la jerarquía y la obediencia fueron empleadas por el mal. Un sistema tan perfecto resultó ser grandioso para los regímenes más mortíferos de la historia. Se sirvieron del dúo servil de la jerarquía y la obediencia para subyugar poblaciones enteras, a través, precisamente, de autómatas funcionales.
Un funesto autómata funcional fue Adolf Eichmann.
El Obersturmbannführer oriundo de Solingen fue un funcionario nazi que asumió la deportación masiva de judíos a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Saltó a la fama en 1960, cuando, mientras residía de incógnito en Buenos Aires, efectivos de la inteligencia israelí, la Mossad, le capturaron y trasladaron forzosamente a Israel para ser juzgado por sus crímenes. Allí, específicamente en Jerusalén, fue procesado y condenado a muerte por sus gravísimos delitos. Fue ejecutado el 1 de junio de 1962.
El celebrado juicio que se le siguió en Jerusalén atrajo la atención de la prensa internacional y de intelectuales muy autorizados.
Quizá la más extraordinaria de todos fue Hannah Arendt, filósofa alemana, judía, quien en 1963 escribió una obra sobre el proceso que intituló “Eichmann in Jerusalem: A Report on The Banality of Evil”. En ese libro magistral, la autora desliza su pluma sagaz sobre los pormenores del juicio a Eichmann, analizándolos, y, por supuesto, analizando al propio Eichmann.
Arendt pone en manifiesto que, durante el proceso, Eichmann demostró una conducta remarcable: estuvo calmado, inmutable, se abstuvo de manifestar emoción alguna, no se arrepintió de los crímenes que cometió, pero tampoco cayó en el cinismo, y tuvo la audacia de defenderse a sí mismo, junto a su abogado, el doctor Servatius.
Lejos de exhibir su sociopatía, el vil genocida yacía apaciblemente sentado, confinado en la cabina de cristal que se instaló para él en la sala de audiencias de la Beit Ha-Am israelí. Desde allí respondió incontables preguntas del fiscal, Gideon Hausner, escuchó atentamente los testimonios de los sobrevivientes, que ocasionalmente se desmayaban tras narrar sus penurias en Auschwitz o Buchenwald, y leyó las pruebas documentales que le incriminaban.
Por supuesto, desde ese mismo lugar, Eichmann esgrimió su defensa estelar: él solo cumplía órdenes de superiores. No merecía condena alguna.
Al decir del Obersturmbannführer, equivalente entre nosotros a teniente coronel, él se limitó a obedecer las órdenes de sus superiores. Recordó en el juicio, emulando a Theodor Maunz, que la palabra del Führer era ley, era un directo ejecútese, como dijimos arriba. Pues bien, si Hitler ordenó el exterminio de los judíos, así debía ser, y así debía cumplirlo él, como inferior.
¿Cuestionó Eichmann la autoridad o la palabra de Hitler? Desde luego que no. ¿Cumplió sus órdenes? Por supuesto que sí, y al pie de la letra: deportó a millones de judíos y monitoreó desde sus aposentos el tránsito al camino de sus muertes.
Los testimonios inclusive indican que, en ocasiones, optaba por estar presente –y participar activamente- en los asesinatos masivos y la subsecuente deposición de sus cuerpos en fosas comunes; de allí que, además de no arrepentirse, en su discurso nunca se evidenció que haya experimentado un dilema ético o problema moral al cumplir las órdenes impartidas.
En fin, el fugitivo estaba allí sentado, frente a jueces judíos, acusado por un fiscal judío, ante un público judío, con testigos judíos, y juzgado en un tribunal judío. Lo que para Himmler, Göring o Goebbels hubiera sido un infierno, Eichmann lo asumió con tranquilidad. Con la misma tranquilidad con la cual un inocente enfrenta los cargos que se le imputan.
Ahora bien, ¿Eichmann se sentía responsable por sus acciones?
No. Él solo cumplía órdenes.
A esa obediencia ciega que demostró Eichmann, y que le condujo al cumplimiento de órdenes abyectas, moralmente inaceptables, y, asimismo, a la tranquilidad que con la que ejecutó sus órdenes y pretendía exonerarse de su responsabilidad, Hannah Arendt la denomina “la banalidad del mal”.
Eichmann era un hombre normal, que se unió voluntariamente al aparato estatal nazi de deportación y exterminio de judíos. Ahí personificó al autómata funcional del que hablábamos. Si bien era miembro del partido nazi, no era un fanático, no era un sociópata. Era simplemente un ciego obediente encaminado, precisamente, a obedecer.
Por supuesto, el fiscal Hausner destruyó la astuta defensa de Eichmann argumentando que cuando las órdenes del superior son ilegales o ilegítimas, se configura el deber de desobedecerlas por el inferior.
Así, el Tribunal desatendió la defensa. Estimó que ya Hausner había destruido por completo el argumento.
No obstante, ese argumento mereció un mayor examen. El tribunal israelí negó valorar una defensa que, para aquel momento histórico, contaba con suficiente validez jurídica para ser examinada. Eso, aunado a las dramáticas intervenciones de Hausner, casi reducen el juicio a Eichmann a una representación teatral.
Nadie en la sala del Beit Ha-Am, la Casa del Pueblo israelí, dudaba que Eichmann sería condenado a muerte. Su ejecución fue justa, con o sin el aludido argumento, y se sentó un precedente que descarta la posibilidad de defenderse de crímenes de lesa humanidad afirmando que se cumplía con órdenes del superior.
Sin embargo, el tribunal israelí solo ejecutó a un autómata funcional. Parece que la “banalidad del mal” que advertía Arendt de nada más le sirvió sino para ganarse el odio y desprecio de quienes la malinterpretaron. Aunque Arendt persistió estudiando la banalidad del mal, poco se aprendió de ella en la cotidianidad.
Divorciar la jerarquía y la obediencia del mal, de un mal banal, sigue siendo tarea pendiente. Cumplirla merece la revisión de la eterna hermandad entre, precisamente, jerarquía y obediencia, lo que conlleva a examinar su asociación con el mal.
Revisar, entonces, la asociación entre jerarquía, obediencia y banalidad del mal, previene la formación de autómatas semejantes a Eichmann.
Atemperar la rigurosa jerarquía y obediencia que se inculca en el seno familiar, en el ámbito laboral, en el plano político y religioso, y en la institución militar diluye las posibilidades de que la “banalidad del mal” se conjugue con aquellas.
Si no, por supuesto, por más autómatas que se aprehendan, ejecuten o sentencien a largas penas, siempre existirán un sinfín de subrogados felizmente dispuestos a relevarlos.
2 Comentarios
Enviar un comentario
Otros Articulos
YOGA Y LA AUTOACEPTACIÓN
YOGA Y LA AUTOACEPTACIÓN La práctica del Yoga puede convertirse en un camino poderoso hacia la autoaceptación, ayudándote a cultivar la compasión y conectar con nuestra autenticidad. Para cultivar el amor propio, el Yoga es un aliado...
EL PODER TRANSFORMADOR DEL YOGA DETOX
El Yoga Detox no solo se enfoca en el cuerpo físico, sino también en la liberación de tensiones mentales y emocionales a través de posturas de yoga específicas para la desintoxicación física, mental y emocional.Los asanas con torsiones son los principales en esta...
YOGA: NAVIDAD EN ARMONÍA
El Yoga puede ser un gran aliado para encontrar paz y equilibrio durante las ajetreadas fiestas navideñas.Con prácticas de yoga enfocadas en mantener la calma y la serenidad conectarás con tu "yo" interior más navideño. Algunos principios que tratamos en yoga como la...
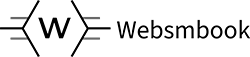



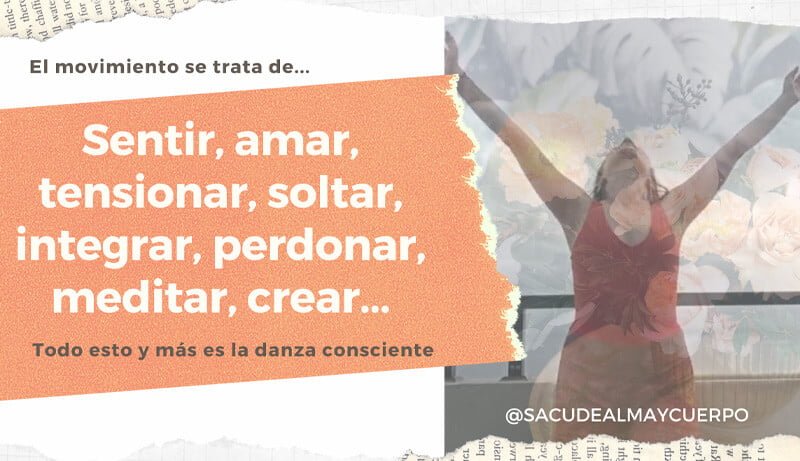













Además, parece que la banalidad del mal conlleva una condición mental que priva de la sensibilidad en la distinción del bien y del mal. Verdaderas máquinas de destrucción ¡a la orden! Excelente artículo
Completamente de acuerdo. De hecho, la banalidad del mal desplaza la humanidad del sujeto, con lo cual perecen sus capacidades reflexivas, su raciocinio, y, claro está, su discernimiento. ¡Gracias por su comentario!