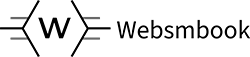Pensando en Saturnizar
Gabriel era un estudiante muy acucioso, pleno de curiosidad, siempre atento a la posibilidad de experimentar cosas nuevas y diversas. Así había sido desde niño y ya sus maestros y profesores se lo habían remarcado a sus inquietos padres.
De pequeño siempre visitaba el Museo Astronómico y el Planetario. A diferencia de casi todos los niños, esos eran sus lugares favoritos, y guardaban sagrado sitial en sus recuerdos infantiles. Ya adolescente, mientras sus compañeros enloquecían por el cine y diariamente jugaban futbol, él prefería visitar el Centro Astrofísico de la ciudad, añorando tropezarse con alguno de los científicos y así dar rienda suelta a su prolífica imaginación, llenándoles de preguntas que no siempre tenían respuestas, o sencillamente desencadenaban más y más fascinantes dudas en su mente viajera. En realidad, disfrutaba más plantearse nuevas cuestiones que encontrar pretendidas soluciones.
De hecho, la única vez que se tuvo noticia sobre una ida de Gabriel al cine, durante toda su vida escolar, fue en ocasión del estreno, en 1991, de la película “Una breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros”[1], que se trató de un documental sobre la vida y obra del famoso astrofísico británico afectado de parálisis general Stephen Hawking, cuyo libro del mismo título había leído devorándolo con frenética pasión. Y tiempo después, en 2014, científico consagrado, asombró a todos anunciando que iría, de nuevo, al cine aquella tarde, y la sorpresa se disipó cuando todos se enteraron que se trataba de la más reciente película de drama biográfico sobre la vida del mismo personaje, intitulada “La teoría del todo”[2].
Con cuánta nostalgia su anciano padre, quien confiesa extrañarlo enormemente, refiere que seguramente habría disfrutado mucho la miniserie televisiva estrenada a partir de 2017 por el canal National Geographic, denominada “Genius”, en cuyas primeras temporadas encontramos las que narran la vida de ese otro gran astrofísico, el alemán-norteamericano Albert Einstein, y la del mismo Stephen Hawking[3]. En todo caso, las explicaciones de Einstein, incomprensibles para casi todos, sobre la Teoría de la Relatividad, le eran cada noche leídas a Gabriel por su madre, cuando niño, a petición suya. Sus padres recuerdan cómo lamentó no haber podido ir al cine en 2008, cuando estrenaron la película “Einstein”[4].
Pero, bueno, volvamos a nuestra historia. Tenemos que al ingresar Gabriel en la universidad, no sin un gran esfuerzo de parte de sus modestos padres, rápidamente sus dotes intelectuales se hicieron manifiestas y le permitieron obtener una beca que cubrió toda su matrícula escolar año a año, y los costosos libros de física, astronomía y matemáticas que eran su pasión y, claro está, su merecida pasantía en el observatorio espacial de la universidad, en donde pasaba horas y horas de largo aislamiento y reflexión, con el ojo pegado al telescopio, mientras dictaba sus observaciones e inquietudes a su gran y fiel compañera…su grabadora de bolsillo.
Cuando ya había superado más de la mitad de su carrera en aquella buena universidad, participó en un concurso de mérito para estudiantes, con una seria investigación acerca de los agujeros negros y la escabrosa teoría sobre la existencia de pasajes interuniversos multidimensionales, con la que consiguió obtener el primer premio, su sueño, nada más y nada menos que una contratación de medio tiempo en la Agencia Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA), situación en la que estuvo hasta concluir su carrera y lograr el título de ingeniero espacial y astrofísico, con todos los honores académicos, pasando a ser científico a tiempo completo, o como él solía decir jocosamente: «¡A tiempo vital, aunque relativo!».
De hecho, en cualquier ocasión gozaba contando que a Einstein siempre lo habían aplazado en Física, por lo que él, habiéndose graduado “magna cum laude”, tendría que llegar más lejos.
¡Y vaya que lo hizo!
En efecto, diseñó un sistema de transportación espacio temporal que le significó ser a los 34 años de edad, después del médico australiano William Lawrence Bragg[5] en 1915, con 25 años de edad, y del físico chino Tsung-Dao Lee[6] en 1957, con 31 años de edad, el más joven ganador del Premio Nobel de Física.
La verdad es que nadie se explicaba que haya obtenido semejante galardón, cuando ninguno de sus colegas, de sus pares científicos, creía un ápice en sus ideas. Más bien solía ser objeto de risitas a su paso, cosa que no le afectaba pues, entre sus apasionadas reflexiones y su tiempo de meditación, se había habituado a estar a gusto consigo mismo, sin prestar atención a comentarios. Y, a fin de cuentas la humanidad siempre se ha burlado de los prohombres de la ciencia, como del avión de Da Vinci, para luego terminar disfrutando de sus hallazgos y sus aplicaciones prácticas, muchas veces sin reconocimiento ni agradecimiento alguno.
Pues bien, este sistema de transportación implicaba poder viajar al espacio, sin importar la lejanía que nos separaba del punto deseado, incluso, tal distancia medida en millones de años luz, pero sin despegar desde la Tierra, sin despegar en absoluto. Su teoría era demostrativa de la factibilidad de su ingeniosa idea según la cual, más bien, llegando al centro de nuestro planeta habría de encontrarse allí el umbral, que en caso de no estar abierto se desencadenaría una pequeña y controlada fisión nuclear, de modo que una persona, con su equipo completo necesario, podría verse tempoespacialmente transportada, alcanzando, de ese modo, un portal o pasaje directo hacia un agujero negro ubicado casi en el centro de nuestro Sistema Solar, precisamente en el punto, en el que una vez ocupó ese lugar la estrella hermana gemela del Sol[7], y, de allí, atravesar un pasaje interuniversal que la conduciría, en segundos de nuestra escala temporal terrestre habitual, pasando Júpiter de lado, a las cercanías de Saturno, después del segundo anillo de partículas, a poca distancia de su atmósfera.
El problema práctico, llegado a ese punto, sería ¿cómo tendría que hacer esa persona para lograr saturnizar? Esa era la pregunta que le atormentaba la cabeza, dado que puesto que hasta ese momento todos los viajes espaciales se habían hecho precisamente con cohetes y naves espaciales, particularmente diseñadas para entrar a la atmósfera de cada planeta y poder posarse en sus superficies, ¿cómo diantres llevaría una nave espacial al centro de la Tierra para emprender su viaje a Saturno?
Si fue difícil imaginarlo, más aún lo sería ejecutarlo.
Pero una vez más la ciencia se vio favorecida, como tantas veces, por el azar.
Gabriel dejó a sus colegas rebanándose los sesos con infinidad de diversas hipótesis, y logró escaparse con la excusa de salir a tomar aire fresco.
Caminó y caminó aquella noche. Tanto que sin darse cuenta se había adentrado en el bosque mientras muy concentrado recordaba con frenesí las letras de Julio Verne, uno de sus autores favoritos de literatura fantástica, y evocaba en su mente cómo había disfrutado particularmente de su novela “Viaje al centro de la Tierra”[8], obsequio de su madre. Se decía, una y otra vez: «¡Allí es donde debo encontrar una clave para mi enigma!».
Tenía su mente tan lejos del paso de sus pies, que no se dio cuenta cuándo tropezó y cayó en un hoyo, en el cual no solamente cupo completo, sino en el que no cesó de descender a vertiginosa velocidad y, sin tener nada que hacer y ni siguiera tiempo para pensar en lo que le ocurría, al menos pudo observar cómo se iba iluminando todo a su paso, dejando las sombras entrever las letras AS por doquier, y rápidamente comprendió estar en la senda de Arne Saknussemm, el alquimista que viajó al centro de la Tierra y con quien en su mente caminaba hacía un rato, con lo que empezó a sentirse cobijado y como sostenido.
De pronto, una inmensa oscuridad se apoderó de todo a su alrededor, hasta que los reflejos de aquellos maravillosos anillos brillantes lo hicieron volver en sí y se percató de que simplemente caía en Saturno, como siendo absorbido suavemente, sumergiéndose en aquella masa a veces líquida y a veces gaseosa, pero infinita, tibia, liviana, acogedora, en la que sencillamente flotó, sonreído, observando desde allí al llamado planeta azul, al cual jamás regresaría.
[1] Audio libro en https://www.youtube.com/watch?v=TH9497iLoGk
PDF en https://www.academia.edu/14761286/Historia_del_Tiempo_Del_Big_Bang_a_los_Agujeros_Negros
Película en español https://www.youtube.com/watch?v=zxg7yIwDNpg
Película en inglés https://www.youtube.com/watch?v=UAfxKExKjVQ
[2] Película en inglés subtitulada español https://www.youtube.com/watch?v=wOPi3K0qlsQ
[3] http://www.natgeotv.com/int/genius
[4] https://www.youtube.com/watch?v=t5fQXZEZQ_M
[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Lawrence_Bragg
[6] https://fr.wikipedia.org/wiki/Tsung-Dao_Lee
[7] https://news.culturacolectiva.com/ciencia/encuentran-a-la-estrella-gemela-del-sol/
[8] PDF en https://www.academia.edu/6918661/Julio_Verne_Viaje_al_Centro_de_la_Tierra
Audiolibro en https://www.youtube.com/watch?v=224z31YPC9w
Película primera parte en https://www.youtube.com/watch?v=6xxhj9hPGc0
Película segunda parte en https://www.youtube.com/watch?v=PrPMhWN962Q